
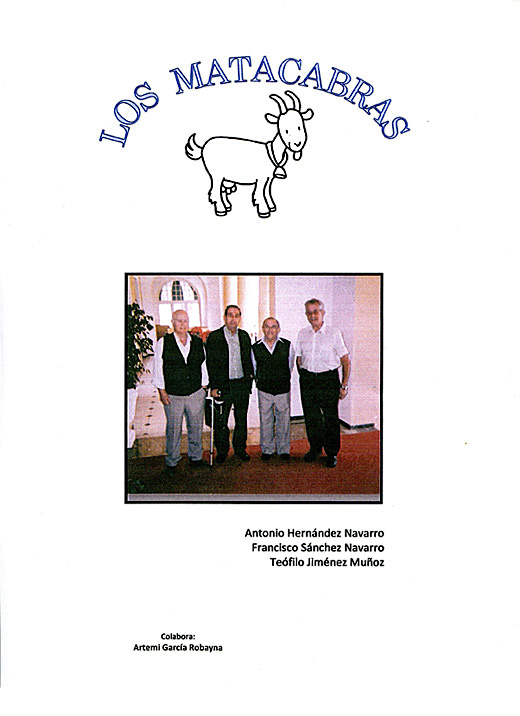
Es ésta una breve
aventura acaecida por el mes de febrero de 1949, que protagoniza un
grupo de siete muchachos, malos estudiantes pero buenos compañeros,
alumnos internos del Colegio de La Inmaculada, para huérfanos de
oficiales del Ejército, en Madrid,
“cariñosamente” llamado por todos “El Palomar”. Tres de ellos,
Antonio Hernández Navarro, Pacuco Sánchez Navarro y Teófilo Jiménez
Muñoz, sesenta y dos años después ayudan a rememorar lo que ahora ven
como una insensatez propia de la edad.
Bodega, Cardona (de
los que sólo recuerdan sus apellidos), Ángel Sánchez Navarro y Antonio
Hernández Navarro, “los mayores”, con una media de edad de 15/16 años, y
Francisco Sánchez Navarro (Pacuco, hermano de Ángel), Fernando Solans
Rodríguez y Teófilo Jiménez Muñoz, “los pequeños”, de 12/13, son los que
en la tarde de aquel domingo de invierno abandonan el centro. Se
escapan.
Lo hacen al regreso
de la salida de ese día festivo, siguiendo un plan que venían fraguando
desde unos ocho días antes, a iniciativa de Hernández Navarro, el cual
había logrado contagiar al resto la idea de abandonar los estudios, que
tan mal se les daba, e iniciar otra vida en la que no faltasen
aventuras. Como lugar al que dirigirse propuso, y se aceptó, las orillas
del río Júcar, entre Alcira y Cullera: una zona en la región valenciana
de la que el profesor de Geografía había hablado en clase con tanto
entusiasmo, y describió de tal forma, que Antonio
quedó embelesado y decidido a conocerla.
La nota curiosa la
aporta Teófilo, que, amigo de todos, sin embargo no está al tanto de lo
que se venía preparando, y cuando aquella tarde, también de vuelta de
paseo, uno de los compinchados le dice “nos vamos a escapar ¿te vienes
con nosotros?”, no lo piensa mucho y pasa a ser el número siete y el
menor en edad de los fugados.
Los preparativos se
limitan a unos bocadillos hechos el día antes, que guardan en el
dormitorio. Llega el momento y Pacuco se presta a subir a por tan
escasas provisiones, las cuales envuelve en su capa del uniforme, a
manera de talego, pero surge el primer contratiempo. Cuando se dispone a
bajar, ve a dos inspectores hablando en un descansillo, conversación que
se prolonga y prolonga en exceso, lo cual trasmite desde la ventana del
tercero a los que le esperan en el patio. Éstos, aprovechando que se
estaba remodelando la fachada y los obreros usan una polea de la que
cuelga una cubeta de goma, para la subida de materiales, le sugieren que
se ponga de pie sobre la misma y ellos, desde abajo y con la cuerda, le
descenderán.
Empieza el descenso y
cuando va a la altura del segundo un “gracioso” da “el queo” (por
entonces, voz de alerta entre maleantes para advertir de la proximidad
de alguien que podría perturbar la fechoría en ejecución, y que, aunque
ahora cueste creerlo, se usaba en el Colegio). A la voz de “¡queo, queo,
el inspector!, Pacuco, en la seguridad de que los de abajo soltando la
cuerda desaparecerían, como así fue, se dejó caer desde tal altura
resultando con las manos
“quemadas” por el roce con la soga .
Superado el trance
sin más consecuencias, se inicia la escapada de los siete, vestidos con
el uniforme del Centro, según volvieron del paseo, incluida la capa pero
sin la gorra, y lo primero que hacen es alquilar en un establecimiento
próximo las seis últimas bicicletas que quedaban; una menos de las
necesarias, de modo que uno de ellos tuvo que viajar en el cuadro
mientras otro pedaleaba. Un gran inconveniente para los dos, fácil de
entender, y para el grupo que hubo de marchar más lentamente. Así y
todo, cruzan Madrid, llegando a eso de las diez de la noche a la
carretera de Andalucía donde, tras esconder las “bicis”, empiezan el
camino a pie.
Los siete marchan por
el arcén de la carretera, por la que apenas circulan vehículos,
ocurriéndosele, no recuerdan a quién, que podrían parar alguno que les
llevase, y para ello nada mejor que usar la pistola. Sí, la pistola que
Solans trae consigo, propiedad de su abuelo, general del Ejército, y que
debió coger aquella misma tarde en el domicilio familiar. Tres o cuatro
veces intentan disparar a las ruedas de otros tantos coches sin que el
arma, por suerte, respondiera. El desconocimiento de todos de tener que
“montarla” (tirar con fuerza de la corredera hacia atrás), una vez
introducido el cargador, tal vez evitó una o más desgracias, con sus
consecuencias, impensables para ellos en aquellos momentos.
Continúan la marcha,
y el cansancio y el sueño les aconsejan buscar un sitio donde
resguardarse y pasar la noche, para lo cual se van separando de la
carretera, completamente desorientados, y a la vez acercándose a unas
vías de tren que por allí pasan; y esa es su suerte, porque se
encuentran con una caseta de Renfe abandonada, en mal estado pero
suficiente para que, tumbados en el suelo, procurándose el “calor mutuo”
y con el abrigo de las capas, intenten descansar. Era la media noche.
Se despiertan al
amanecer, con mucho frío y hambre, así que devoran lo poco que llevan de
comer y reemprenden el camino. Ángel Sánchez, intrigado, pronto averigua
lo de “montar” el arma, se efectúan algunos disparos de prueba a unos
matorrales y la pistola se guarda hasta otra ocasión, que
afortunadamente no llega a presentarse. Pero lo que preocupa a todos es
qué comer ese y los siguientes días, y en eso estaban cuando ven una
cabra atada a una cuerda, sin nadie a la vista por los alrededores;
Antonio Hernández se presta a
“sacrificarla”, y lo hace golpeándola fuerte y repetidamente en
la cabeza con un tornillo de rosca, muy grande, de los que se usan para
la fijación de los raíles del tren.
No habiéndose tenido
la precaución de llevar una navaja o cuchillo con que despiezarla
ocultan el animal muerto, y prosiguen la caminata sin haber resuelto lo
del sustento. Más adelante, de un sembrado que bordean cogen unas coles,
pero acaban por tirarlas ante la necesidad de prepararlas y no ser
capaces de comerlas crudas. Ya es el mediodía y siguen andando, cada vez
con más hambre.
Están “entre Pinto y
Valdemoro”, de verdad, y de pronto la sorpresa: como saliendo de varios
escondrijos en el suelo surgen tres o cuatro guardias civiles que les
rodean al grito de ¡Alto, la Guardia Civil! Los fugados hacen un amago
de dispersión y sin oponer resistencia se van entregando uno a uno.
Todos no, porque Antonio Hernández sale corriendo con todas sus ganas y
no por miedo, recuerda ahora, sino en un gesto de resistencia o rebeldía
ante la adversidad y la frustración de la aventura soñada.
Fue una operación
bien preparada por la Guardia Civil, sin el riesgo de confrontación
alguna, dado quienes eran los buscados y por la procedencia de la orden
de encontrarles, a través del Patronato de Huérfanos. Intervino además
una pareja a caballo, en un primer momento oculta, puesto que un
“guardia montado” salió después en busca de Antonio, ya algo lejos del
lugar; cuando le alcanzó le dijo, exagerando, que casi agota al caballo.
Desde allí fueron
llevados a la Casa cuartel de Pinto, en cuyo exterior, junto a la
puerta, se encontraba el dueño de la cabra, al que le debió resultar
fácil averiguar, si es que no lo vio a distancia, quiénes la mataron,
tratándose de un grupo de siete muchachos e igualmente vestidos. El caso
es que el pastor se había adelantado a dar cuenta a la Guardia Civil y
allí estaba. Su reacción al verles fue de una enorme violencia,
obligando a los guardias a contenerle en sus repetidos intentos de
agresión con el garrote, que no dejaba de blandir, junto con los
justificados y airados reproches, porque la cabra que habían matado le
proporcionaba la leche para una hija suya enferma.
No faltó tampoco, en
medio de los gritos de queja del pastor, cierta ironía o guasa en una de
las réplicas, precisamente del “matarife”, quién ahora reconoce que se
atrevió a ello por la seguridad que los guardias le procuraban, así como
lamenta que su inmadurez juvenil le impidiera disculparse ante aquel
hombre sencillo. Y serenados un tanto los ánimos, parece ser, al
prometérsele desde “el Patronato” una pronta reparación por lo sucedido,
el asunto se resuelve por la vía amistosa (seguramente, en consideración
a quienes eran, o a qué centro pertenecían). A lo largo de la tarde
reciben, por parte de los guardias, un trato excelente, si bien superado
por sus mujeres quienes, enteradas de lo sucedido y del hambre que
traían, les prepararon una magnífica paella. Un gesto que al recordarlo
de nuevo agradecen.
La segunda noche de
escapados la pasan todos en un mismo cuarto de la Casa cuartel de Pinto,
durmiendo en el suelo, cuyo frío vuelven a combatir con el mutuo “calor
humano” y las capas por abrigo.
Lo hacen resignados a ser devueltos al Colegio al día siguiente, y se
preguntan cómo y qué pasará luego.
El que se lleva la
gran sorpresa es Antonio Hernández Navarro, que es conducido por un
guardia civil, esposado y al margen de los otros seis. Como un
delincuente, y por si fuera poco, por un medio tan impropio y humillante
como el “auto-stop”. El agente, tras varios intentos, consigue sitio en
un camión con destino Madrid, cuyo chófer accede a llevarles hasta el
propio Colegio, y allí, en el momento de entregarlo al Director, el
agente le quita las esposas.
Tan duro trato debió
serlo por su destacado papel sobre los demás, a manera de líder,
mostrado en la idea de fugarse, la toma de decisiones, la autoría de la
muerte de la cabra y la huida que emprende ante la Guardia Civil cuando
les interceptan. De ser así, se deduce que aquella tarde hubo
indagaciones sobre la actuación de cada uno de los siete; pero, tantos
años después, no vale la pena
hurgar en ello.
Los otros seis son
devueltos en una furgoneta del Ejército, siendo llevados Teófilo Jiménez
y Fernando Solans directamente al colegio de la Institución Divino
Maestro, entidad que regenta los colegios del “Patronato” en Madrid, La
Inmaculada y Santiago, y cuyo director inspecciona o visita una o dos
veces al año. Allí están unos tres meses como auténticos presos:
encerrados en una habitación con unos colchones sobre una mesa de
reunión, sin actividad alguna, sin cortarse el pelo y teniendo que
avisar cada vez que necesitan ir al cuarto de baño; en estos casos venía
una empleada a abrirles, la misma que a diario les hace la limpieza y
sirve la comida.
Eso sí, pueden hablar
con Antonio Hernández, que corre igual suerte en la habitación contigua,
en la que ingresa un día después, tras pasar la noche de llegada en La
Inmaculada. La única diferencia, no se sabe por qué, es que come con los
demás alumnos del centro. Un ventanillo en lo alto en la pared medianera
permite la conversación desde ambos lados, y hasta verse si se suben a
la mesa. Pasado el período de unos tres meses de reclusión, el trío
vuelve a La Inmaculada y allí se separan.
Antonio Hernández es
baja en el Colegio y pasaportado para Las Palmas de Gran Canaria, donde
se aplica en el estudio y en septiembre, por libre, aprueba el cuarto
curso. La medida disciplinaria que se le aplica, sin embargo, no le
impedirá un par de años después ser admitido en el Colegio de Santa
Bárbara, de Carabanchel Alto, y seguir en él un curso preparatorio, en
su único intento de acceder a la carrera militar. Solans, cuya familia,
con recursos suficientes, reside en Madrid, al parecer causa baja a
petición propia; de él se sabe que ha fallecido.
Y en cuanto a
Teófilo, nada más reincorporarse a La Inmaculada es pelado al cero. En
todas las clases, desde el comienzo, se le pone de cara a la pared, y en
los recreos está permanentemente observado por el inspector de turno. Si
éste le perdía de vista hacía sonar el silbato, paralizando todos los
juegos hasta que era localizado. Un trato muy severo, que el afectado
aún no entiende, máxime cuando es el último en unirse a la fuga, el de
menor edad y en nada se significó sobre los demás durante la escapada.
Tal vez fuera el precio a pagar por permitírsele su continuidad en los
Colegios, en los que en los años siguientes gozaría de un extraordinario
afecto por parte de todos los compañeros.
De los otros cuatros
“viajeros” devueltos en el microbús militar a La Inmaculada, Cardona y
Bodega, con familia o residentes en Madrid, causan baja de inmediato en
el Centro, y otro tanto pasa con Ángel Sánchez Navarro (también
fallecido), al que se le pasaporta para Las Palmas de Gran Canaria, su
lugar de residencia. Su hermano Pacuco, en cambio, siguió en el Colegio
e, incluso y contrariamente al trato recibido por Teófilo, no sufre
medida sancionadora alguna.
Por las bicicletas
abandonadas, y puede que por la parte alícuota del coste de la cabra,
las madres recibirían más tarde del “Patronato” un cargo, que se supone
hacen efectivo, aunque también la hubo que se negó a pagar, alegando su
modestísima e insuficiente paga de viuda y que, en todo caso, de la
custodia y la responsabilidad contraída su hijo durante el tiempo de
estancia en el Colegio responde la dirección del mismo.
Hoy día, Antonio,
Pacuco y Teófilo, septuagenarios y residentes en Las Palmas de Gran
Canaria, sonríen y les divierte el recordar todo aquello; no tienen
remordimiento por lo que sólo fue un pecado de juventud, y llevan, como
han llevado siempre, con gran sentido del humor que se les conozca por
“Los Matacabras”. Pero se preguntan: ¿Por qué “Matacabras”, en plural,
si sólo se mató una?
Las Palmas de Gran Canaria, Febrero de 2011